http://www.youtube.com/watch?v=aPhJmbjAH8I
A penas si era una bebé de guardería y ya recuerdo mi primer viaje largo en coche.
El mismo día en que nací, mi padre después de beberse, prácticamente sólo, una botella de cava para celebrar el acontecimiento, se fue a un taller mecánico del barrio y se compró un coche de oportunidad. Éste nos trasladó de un sitio para otro durante bastantes años. Después su pérdida me dolería tanto como cuando mojaron mi muñeca de cartón.
Mi madre me cogió en brazos y me introdujo dentro del coche por la puerta trasera. No era como ahora, yo iba suelta, sin sillita ni cinturón. Mi madre se acomodó en el asiento de copiloto mientras mi padre acababa de atar a la baca todas nuestras maletas. En cuanto el coche se puso en marcha yo me puse en pie, saltaba por el asiento, de vez en cuando mis botes amainaban cuando cruzaba mi mirada con la de mi padre, a través del espejo retrovisor, la suya era de pocos amigos y la mía de corderito degollado.
No tengo conciencia de cuanto duro aquel viaje, ni cuanto llevábamos cuando empecé a vomitar. Mi padre frenó el coche en la cuneta y me sacó fuera, también a diferencia de hoy, tan siquiera sabíamos lo que era un chaleco reflectante, ni un triángulo, allí estábamos parados sin señalizar a nadie nuestra posición. Mi madre, removió entre las maletas hasta que dio con una toalla y mientras mi padre volvía a poner en condiciones el equipaje, ella la mojó con la botella de agua de las urgencias y limpió la tapicería.
Cuando reanudamos el camino, me quedé quieta, ya había tenido bastante con todo lo que había sacado, el ruidito del motor y el calor del verano fijándose contra los cristales, empecé a tener sueño. Al llegar a destino mi madre me despertó. Durante los próximos tres meses aquel pueblo, donde había nacido mamá, sería mi hogar. Papá volvía a la ciudad de Rodríguez y se uniría a nosotras más tarde. Mis abuelos estaban en la puerta esperando.
Al pasar los tres meses, papá, mamá y yo misma hicimos el mismo trayecto de vuelta y como el día que partimos salté, vomité y me dormí hasta llegar a casa.
Cinco años después, era yo ya una niña de ocho años, mi padre se cambió de coche y volvimos al pueblo. Esta vez las maletas, iban en un maletero y no en la baca. La disposición de los pasajeros en el interior fue idéntica a la anterior, pero yo ya era mayor, así me sentía, o por lo menos demasiado mayor para intentar estropear la tapicería de mi padre en manera alguna. En este viaje, el gran problema que provoqué a mis padres, fue la música. En todo el camino no dejé que apagaran la radio, sólo descansaron las tres veces que tuvimos que estacionar, una para echar gasolina, otra para comer y una tercera para “estirar las piernas”, eso dijo mi padre, pero creo que la música era lo que más le engarrotaba.
Mis abuelos, con más canas y quizás más arrugas estaban esperándonos en la puerta.
Un nuevo año, mi padre volvía sólo, con billete de ida y vuelta. Otra vez de Rodríguez.
Tres meses después cuando tuve que regresar, no quería, algo había cambiado y tanto que había cambiado, había descubierto la libertad que me daba lo rural. Ahora me dejaba atrás una pandilla y ninguna hora fija para dejar de jugar, cenar y meterme en la cama. El trayecto a la ciudad, fue un duro martirio, tanto para mí, como para mis padres.
Les gritaba los injustos que eran por no dejarme con mis abuelos (con mi pandilla), los injustos que eran por llevarme de nuevo a aquel piso de sesenta metros y a aquella calle llena de coche y a aquel colegio donde me obligaban a estudiar.
En una de mis quejas, mi padre no pudo más y tomó el desvío hacía la primera área de servicio, me dijo que bajase del coche y me dejó allí plantada. Él volvió a subir al vehículo, lo puso en marcha y se fue. Me quedé perpleja, no sólo habían arruinado mi verano obligándome a volver si no que me abandonaban.
Rompí a llorar y entre sollozos oí un pitido, giré la cabeza y allí estaba mi padre, corriendo subí al coche y no volví a quejarme en todo el camino.
A pesar de mis ansias por volver al pueblo, el invierno fue duro y mi abuelo murió, acontecimiento que hizo que mi abuela se viniese a pasar el verano a casa. Para mis padres no tenía sentido ir, si ella estaba aquí. La odié por ello. Años después me arrepentí de aquel sentimiento, ella también murió. Entonces fue cuando mis padres quisieron volver para arreglar el tema de la herencia.
Yo ya era una adolescente de quince años, me había olvidado de “mi pandilla” y en mi ciudad tenía un primer noviete al que no quería dejar ni a sol, ni a sombra. Mis progenitores, en contra de mis deseos, me llevaron. Me montaron en un nuevo coche, ya habían empezado a especular con la herencia, cerraron los pestillos, como buena adolescente era rebelde y ellos sabían que era capaz de saltar del coche en marcha.
El camino se me antojo más largo de lo normal y encima los asientos del coche olían a piel barata y aunque mi padre sigue pensando que lo hice adrede, vomité y puse la tapicería hecha un Cristo. Era una imagen asquerosa, pero en aquel momento me alegré de tocarle la moral.
Llegamos al pueblo, ya no nos esperaban mis abuelos y mi padre no se iba. Sólo estaríamos quince días, con suerte menos y de nuevo el camino sería al revés.
Así fue, volví igual que fui, enfadada. Y aun más cuando supe que mis padres conservarían la casa familiar, eso significaba que en algún momento querrían volver y lo peor, llevarme a mi con ellos.
No volví, hasta que en mi primer aniversario de boda, me dio un toque nostálgico y quise que mi esposo conociera el pueblo de mis antepasados.
Cogimos nuestro coche, era un biplaza. ¡Qué viaje tan diferente!, antes de llegar, paramos en un pequeño hostal rural a pasar noche. No es que no se pudiese hacer el viaje del tirón, que de hecho sí, mi padre ya lo había hecho, pero eran quinientos kilómetros de distancia y queríamos hacerlo con tranquilidad, al fin y al cabo era como una segunda luna de miel, creó que fue en aquel viaje donde encargamos a nuestro primer hijo.
Poco antes de llegar, el coche se nos paró, se nos había olvidado echar gasolina, nos apeamos y nos echamos a andar, no sé cuantos kilómetros nos separaban hasta la gasolinera, pero entre risas llegamos, casi sin esfuerzo, lo peor es que nos quedaba volver. Hicimos autostop y un buen hombre nos llevó en su camión cargado de cerdos. El hombre ayudó a mi esposo a llenar el depósito y gracias a Dios, esperó a que arrancásemos. Nada más girar la llave una cortina de humo salió del capó, el camionero que parecía nuestro ángel de la guardia, nos dio agua para echarle al motor y así proseguimos nuestro viaje.
Llegamos a casa de mis abuelos, ahora de mis padres a media tarde, que diferente era todo con el pasar de los años. En los días posteriores vi a miembros de “mi pandilla”, algunos seguían solteros, pero su mayoría estaban casados y con familia o había emigrado.
Para la vuelta fuimos precavidos y cada poco tiempo íbamos parando para echar gasolina y echar agua, esta vez también nos detuvimos para pasar la noche, en un parador, allí volvimos a ver a nuestro ángel de la guardia, el camionero, que pasaba unos días con su esposa.
Ya había nacido el tercero de mis hijos, cuando mis padres murieron uno detrás del otro, con una diferencia de apenas un mes, y tuve que planear un viaje rápido al pueblo para arreglar el tema de la herencia, tal y como habían hecho ellos años antes.
Yo no tenía carné, me daba miedo conducir, y mi marido no me podía llevar, así que cogí a mis tres niños y nos metimos en un autocar destino la casa de sus abuelos. Nada más llegar salió a mis brazos una vecina. Lloraba, yo entendía que la alegría de volver a vernos era grande, la pena de la pérdida de mis padres dolorosa, pero su llanto parecía excesivo. Se quedó al cuidado de mis hijos cuando yo tuve que volver en otro autocar. Mi marido había tenido un accidente de automóvil cuando se dirigía a su trabajo.
Después de su entierro cogí un nuevo autocar para recoger a mis hijos. Estaba más triste que nunca, tenía el miedo en el cuerpo, pensar en que cualquiera estaba a disposición de la carretera me ponía el vello de punta, mi marido había perecido en ella.
La velocidad me asustaba y creí que aquel autocar iba demasiado deprisa, me acerqué para comentárselo al conductor, le provoqué un despisté y tuvimos un accidente, no pasó a mayores, algún que otro punto y un shock colectivo.
Hoy ya estoy jubilada y ayer llegué al pueblo con el mayor de mis hijos, su mujer y mis nietos. Vinimos en su monovolumen, viendo vídeos en el DVD portátil y de vez en cuando escuchando música chill out. Mis nietos bien sujetos en sus sillitas y cada uno de los adultos con su cinturón.
Al llegar y apearnos del coche, no me esperaban ni mis abuelos, ni mis padres, ni iba con mi marido, ni “mi pandilla” estaba completa, pero allí estaba Ramón, nuestro ángel de la guarda, el camionero. A él le vendí la casa cuando mi marido murió y hoy él vivía su jubilación en la casa de mis antepasados.
A penas si era una bebé de guardería y ya recuerdo mi primer viaje largo en coche.
El mismo día en que nací, mi padre después de beberse, prácticamente sólo, una botella de cava para celebrar el acontecimiento, se fue a un taller mecánico del barrio y se compró un coche de oportunidad. Éste nos trasladó de un sitio para otro durante bastantes años. Después su pérdida me dolería tanto como cuando mojaron mi muñeca de cartón.
Mi madre me cogió en brazos y me introdujo dentro del coche por la puerta trasera. No era como ahora, yo iba suelta, sin sillita ni cinturón. Mi madre se acomodó en el asiento de copiloto mientras mi padre acababa de atar a la baca todas nuestras maletas. En cuanto el coche se puso en marcha yo me puse en pie, saltaba por el asiento, de vez en cuando mis botes amainaban cuando cruzaba mi mirada con la de mi padre, a través del espejo retrovisor, la suya era de pocos amigos y la mía de corderito degollado.
No tengo conciencia de cuanto duro aquel viaje, ni cuanto llevábamos cuando empecé a vomitar. Mi padre frenó el coche en la cuneta y me sacó fuera, también a diferencia de hoy, tan siquiera sabíamos lo que era un chaleco reflectante, ni un triángulo, allí estábamos parados sin señalizar a nadie nuestra posición. Mi madre, removió entre las maletas hasta que dio con una toalla y mientras mi padre volvía a poner en condiciones el equipaje, ella la mojó con la botella de agua de las urgencias y limpió la tapicería.
Cuando reanudamos el camino, me quedé quieta, ya había tenido bastante con todo lo que había sacado, el ruidito del motor y el calor del verano fijándose contra los cristales, empecé a tener sueño. Al llegar a destino mi madre me despertó. Durante los próximos tres meses aquel pueblo, donde había nacido mamá, sería mi hogar. Papá volvía a la ciudad de Rodríguez y se uniría a nosotras más tarde. Mis abuelos estaban en la puerta esperando.
Al pasar los tres meses, papá, mamá y yo misma hicimos el mismo trayecto de vuelta y como el día que partimos salté, vomité y me dormí hasta llegar a casa.
Cinco años después, era yo ya una niña de ocho años, mi padre se cambió de coche y volvimos al pueblo. Esta vez las maletas, iban en un maletero y no en la baca. La disposición de los pasajeros en el interior fue idéntica a la anterior, pero yo ya era mayor, así me sentía, o por lo menos demasiado mayor para intentar estropear la tapicería de mi padre en manera alguna. En este viaje, el gran problema que provoqué a mis padres, fue la música. En todo el camino no dejé que apagaran la radio, sólo descansaron las tres veces que tuvimos que estacionar, una para echar gasolina, otra para comer y una tercera para “estirar las piernas”, eso dijo mi padre, pero creo que la música era lo que más le engarrotaba.
Mis abuelos, con más canas y quizás más arrugas estaban esperándonos en la puerta.
Un nuevo año, mi padre volvía sólo, con billete de ida y vuelta. Otra vez de Rodríguez.
Tres meses después cuando tuve que regresar, no quería, algo había cambiado y tanto que había cambiado, había descubierto la libertad que me daba lo rural. Ahora me dejaba atrás una pandilla y ninguna hora fija para dejar de jugar, cenar y meterme en la cama. El trayecto a la ciudad, fue un duro martirio, tanto para mí, como para mis padres.
Les gritaba los injustos que eran por no dejarme con mis abuelos (con mi pandilla), los injustos que eran por llevarme de nuevo a aquel piso de sesenta metros y a aquella calle llena de coche y a aquel colegio donde me obligaban a estudiar.
En una de mis quejas, mi padre no pudo más y tomó el desvío hacía la primera área de servicio, me dijo que bajase del coche y me dejó allí plantada. Él volvió a subir al vehículo, lo puso en marcha y se fue. Me quedé perpleja, no sólo habían arruinado mi verano obligándome a volver si no que me abandonaban.
Rompí a llorar y entre sollozos oí un pitido, giré la cabeza y allí estaba mi padre, corriendo subí al coche y no volví a quejarme en todo el camino.
A pesar de mis ansias por volver al pueblo, el invierno fue duro y mi abuelo murió, acontecimiento que hizo que mi abuela se viniese a pasar el verano a casa. Para mis padres no tenía sentido ir, si ella estaba aquí. La odié por ello. Años después me arrepentí de aquel sentimiento, ella también murió. Entonces fue cuando mis padres quisieron volver para arreglar el tema de la herencia.
Yo ya era una adolescente de quince años, me había olvidado de “mi pandilla” y en mi ciudad tenía un primer noviete al que no quería dejar ni a sol, ni a sombra. Mis progenitores, en contra de mis deseos, me llevaron. Me montaron en un nuevo coche, ya habían empezado a especular con la herencia, cerraron los pestillos, como buena adolescente era rebelde y ellos sabían que era capaz de saltar del coche en marcha.
El camino se me antojo más largo de lo normal y encima los asientos del coche olían a piel barata y aunque mi padre sigue pensando que lo hice adrede, vomité y puse la tapicería hecha un Cristo. Era una imagen asquerosa, pero en aquel momento me alegré de tocarle la moral.
Llegamos al pueblo, ya no nos esperaban mis abuelos y mi padre no se iba. Sólo estaríamos quince días, con suerte menos y de nuevo el camino sería al revés.
Así fue, volví igual que fui, enfadada. Y aun más cuando supe que mis padres conservarían la casa familiar, eso significaba que en algún momento querrían volver y lo peor, llevarme a mi con ellos.
No volví, hasta que en mi primer aniversario de boda, me dio un toque nostálgico y quise que mi esposo conociera el pueblo de mis antepasados.
Cogimos nuestro coche, era un biplaza. ¡Qué viaje tan diferente!, antes de llegar, paramos en un pequeño hostal rural a pasar noche. No es que no se pudiese hacer el viaje del tirón, que de hecho sí, mi padre ya lo había hecho, pero eran quinientos kilómetros de distancia y queríamos hacerlo con tranquilidad, al fin y al cabo era como una segunda luna de miel, creó que fue en aquel viaje donde encargamos a nuestro primer hijo.
Poco antes de llegar, el coche se nos paró, se nos había olvidado echar gasolina, nos apeamos y nos echamos a andar, no sé cuantos kilómetros nos separaban hasta la gasolinera, pero entre risas llegamos, casi sin esfuerzo, lo peor es que nos quedaba volver. Hicimos autostop y un buen hombre nos llevó en su camión cargado de cerdos. El hombre ayudó a mi esposo a llenar el depósito y gracias a Dios, esperó a que arrancásemos. Nada más girar la llave una cortina de humo salió del capó, el camionero que parecía nuestro ángel de la guardia, nos dio agua para echarle al motor y así proseguimos nuestro viaje.
Llegamos a casa de mis abuelos, ahora de mis padres a media tarde, que diferente era todo con el pasar de los años. En los días posteriores vi a miembros de “mi pandilla”, algunos seguían solteros, pero su mayoría estaban casados y con familia o había emigrado.
Para la vuelta fuimos precavidos y cada poco tiempo íbamos parando para echar gasolina y echar agua, esta vez también nos detuvimos para pasar la noche, en un parador, allí volvimos a ver a nuestro ángel de la guardia, el camionero, que pasaba unos días con su esposa.
Ya había nacido el tercero de mis hijos, cuando mis padres murieron uno detrás del otro, con una diferencia de apenas un mes, y tuve que planear un viaje rápido al pueblo para arreglar el tema de la herencia, tal y como habían hecho ellos años antes.
Yo no tenía carné, me daba miedo conducir, y mi marido no me podía llevar, así que cogí a mis tres niños y nos metimos en un autocar destino la casa de sus abuelos. Nada más llegar salió a mis brazos una vecina. Lloraba, yo entendía que la alegría de volver a vernos era grande, la pena de la pérdida de mis padres dolorosa, pero su llanto parecía excesivo. Se quedó al cuidado de mis hijos cuando yo tuve que volver en otro autocar. Mi marido había tenido un accidente de automóvil cuando se dirigía a su trabajo.
Después de su entierro cogí un nuevo autocar para recoger a mis hijos. Estaba más triste que nunca, tenía el miedo en el cuerpo, pensar en que cualquiera estaba a disposición de la carretera me ponía el vello de punta, mi marido había perecido en ella.
La velocidad me asustaba y creí que aquel autocar iba demasiado deprisa, me acerqué para comentárselo al conductor, le provoqué un despisté y tuvimos un accidente, no pasó a mayores, algún que otro punto y un shock colectivo.
Hoy ya estoy jubilada y ayer llegué al pueblo con el mayor de mis hijos, su mujer y mis nietos. Vinimos en su monovolumen, viendo vídeos en el DVD portátil y de vez en cuando escuchando música chill out. Mis nietos bien sujetos en sus sillitas y cada uno de los adultos con su cinturón.
Al llegar y apearnos del coche, no me esperaban ni mis abuelos, ni mis padres, ni iba con mi marido, ni “mi pandilla” estaba completa, pero allí estaba Ramón, nuestro ángel de la guarda, el camionero. A él le vendí la casa cuando mi marido murió y hoy él vivía su jubilación en la casa de mis antepasados.


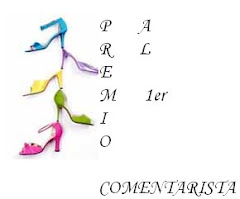

No hay comentarios:
Publicar un comentario